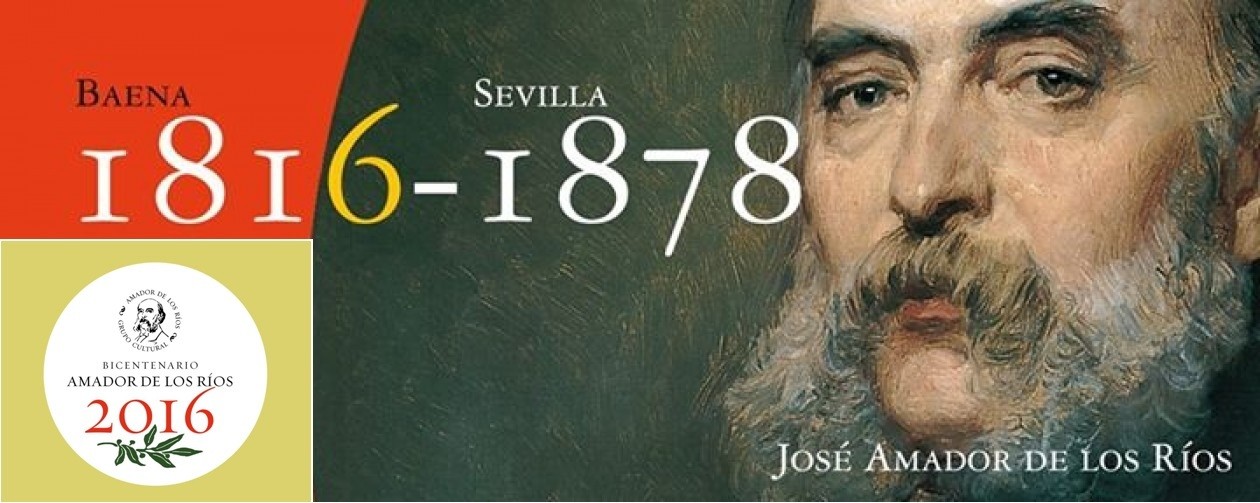por José Javier Rodríguez Alcaide
He visto la que fuera mi casa. He pasado ante ella en mi ascenso desde San Francisco con el grupo que encabeza Manuel Horcas. Esa casa ,en el número dos ,fue mi hogar, miescuela ,mi pequeña granja.Años antes había sido panadería y propiedad de quienes poseían el molino del Calabazar. La historia de esa casa está todavía en la memoria de Laurita, la Churrera, quien fue mi niñera en los años finales de la década de los treinta, años de aquella guerra civil cruenta.
Me pareció su fachada un triste lienzo porque ha desaparecido el zaguán ,su gran portada y el despacho – biblioteca de mi padre. Nadie se acordará de aquella fachada que ya no es ni sombra del lugar en el que creció mi infancia. Es como si puerta y ventana hubieran sido saqueadas.
¿Qué quedará de su escalera, de su primer patio interior, del vasto solar trasero casi huerta? Han desaparecido las dos acacias que producían quesitos y en el paredón se erguían solemnes. Ha desaparecido el lugar sagrado de esa casa donde mi madre tenía su piano, pues en 1932 los maestros de escuela debían saber solfear en clave de sol y de fa y dominar al piano un sinfín de canciones escolares.
Pasé ante la puerta de la que fuera mi casa, ahora desfigurada. Sólo tuve que cerrar los ojos y ante mí apareció exactamente igual que la que en julio de 1950 dejará. De pronto me vi sentado al piano junto a mi padre solfeando «do, re, mi, fa, sol, la, si». Y corriendo por el largo y estrecho patio «emporlado», montado en bicicleta que fue regalo de mi abuela materna. Cuando llegué a san Bartolomé me dije: «Es peligroso recordar a través de tu sueño de poeta».
Me produjo gran dolor comprobar que la sala donde yo me sentaba a leer el Quijote, ilustrado por Doré, se había esfumado y también su reja desde donde en cada cuaresma, atónito, yo contemplaba el triste sonido del tambor bajando a celebrar el miserere de la cola negra. En ese despacho mi padre escribió su libro para niños titulado «Baena en la historia», revisó la mecanografía que había enviado fuera a un mancebo de farmacia y se entusiasmaba ante los dibujos a plumilla de Ávila, Casanni y de la Torre. Mi padre para mi fue severo hombre y magnífica persona que creía en la cultura como fuente de progreso. Nunca me enseñó que había que comer para no ser comido, en la posguerra.
Uno es muchas cosas; una de ellas es el hogar de su infancia. En ese hogar de mi infancia yo siempre pensé que en el desván habitaba un fantasma del que en las noches desde mi dormitorio, en planta alta ,escuchaba sus pisadas, pero que no me seguía durante el día por mi casa. Todo niño mantiene escondrijos en su casa. Yo tuve dos: el desaparecido zaguán donde en las siestas conmigo mismo jugaba al fútbol con los botones y portería de «zanzones», y la sala biblioteca en la que en invierno y los domingos me afanaba en curiosear libros de la colección Austral.
Llegado a San Bartolomé, sentado en el banco y antes de que Horcas hablara, entendí que me habían robado el zaguán, la sala del piano y mi fantasma ; es decir, tristemente me habían robado una parte querida de mi infancia. Parece mentira que hayan pasado sesenta y cuatro años. Se fueron aquellos días. El día que parió mi madre a mi hermana pequeña en 1948 en el salón del Piano – biblioteca donde se improvisó paritorio; el de mi primera comunión en 1945 vestido de gala; el de mi ingreso en bachillerato a los diez años con matrícula de honor que mi padre recordó regalándome un misal de cantos dorados aunque yo no iba para cura.
Al pasar ese día,4 de mayo, por Puerta de Córdoba todas esas horas felices se me hicieron una sola… Ante el fantasma de mi casa.
(*) Dedicado a la memoria de Domingo Ortiz, Santos, Cristóbalina, Carmina, mis vecinos y a Laurita, la churrera.