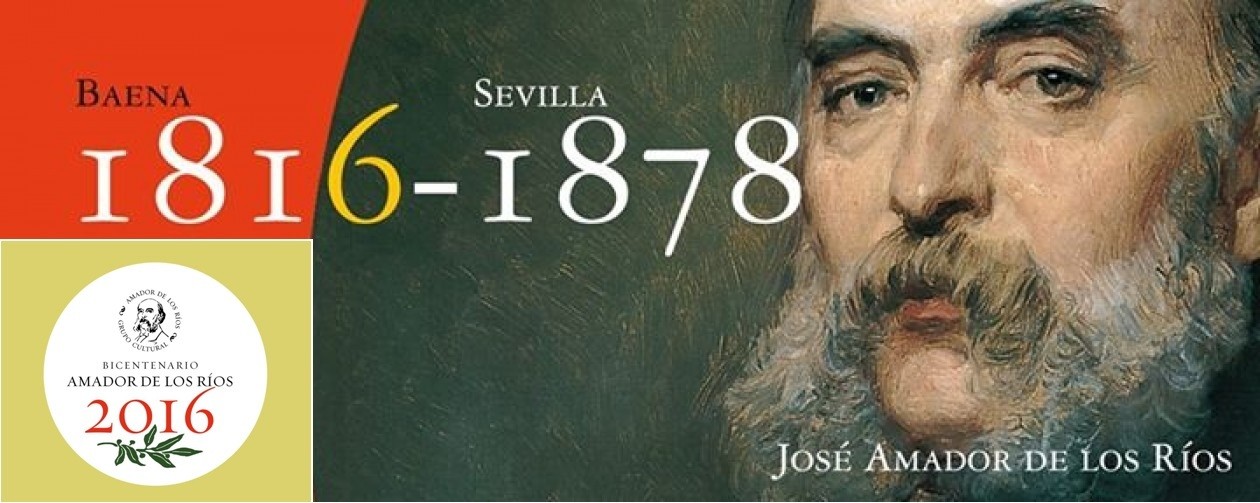«Tienen que haber existido en mi infancia complicidades conmigo mismo, quizás inconscientes, que afloran ahora a la edad de jubilado. Vuelven a mi memoria las monjas del asilo de San Francisco allá por los finales de los años cuarenta del siglo pasado y las mujeres de aquella época en mi pueblo de Baena. Oigo todavía la puerta que se abre y se cierra y que chirría cuando las monjas o los viejecitos vienen a la iglesia desde el asilo; era una puerta arruinada, que hoy día da a un patio reformado. ¿Un olor? Claro que huelo a cirio encendido y a confesionario, a mujeres mayores que en grupo se acercan a la pila a tomar agua bendita; las veo recoger con la punta de sus dedos una pequeña dosis de aquella bendita agua y de puntillas avanzar hacia el camerino de nuestro padre Jesús Nazareno. Se arrodillan para rezar e implorar; luego se levantan silenciosas e intercambian movimientos de cabeza con las monjas del asilo y saludan con mudos parpadeos. Durante mi niñez estos modales eran protocolos inmutables. Llevaban velos en la cabeza que se inclinaban como un pálpito al agachar sus cabezas ante el Nazareno o su Madre. Se sientan frente al altar mayor en reclinatorios de su propiedad y ladean la cabeza para saludar en silencio a la otra orante. Cuando se levantan del reclinatorio murmuran entre ellas.
¿Qué pensaba yo a mis recién cumplidos diez años? Pues que escondían pesetas de papel en lugar de estampitas de santos en sus devocionarios, que luego apresaban rodeándolos con sus rosarios de plata y que entraban en el asilo a dejar su ayuda y su limosna. Eran luminoso ejemplo de virtudes cristianas femeninas. Pero, sobre todo, que yo luego, en domingo, podía bajar a las huertas, llenas de perfumes de libertad, pues era uno de los pocos placeres, junto al de jugar a la pelota en la calle cementada de Amador de los Ríos, que podía gozar sin restricción; podía vivir en las huertas mi paraíso verde libremente en coexistencia con la naturaleza y con Dios; los domingos, tras la misa de San Francisco, vivía libremente sin otra segunda intención. La verdad estaba en el asilo de San Francisco y también en la huerta de Domingo Ortiz y en la de Calabazar. ¿No es esto un ligero principio de sabiduría?».
Catedrático Emérito de la Universidad de Córdoba