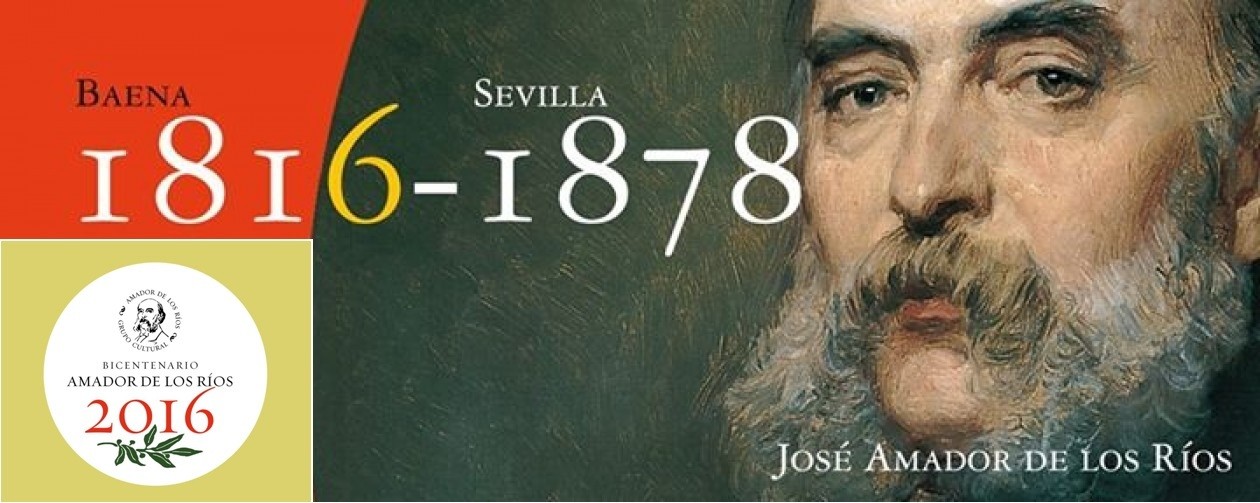Nuevas curiosidades de la Baena de la posguerra a través de los recuerdos de José Javier Rodríguez Alcaide. En este artículo, el profesor baenense recupera a un médico muy conocido en la Baena de entonces y que pasaba revisión a las hetairas del municipio. Se titula «Afamado médico» y lo ilustramos con una vista de la ciudad de hace unos años.

«Cuando, los miércoles, trataba de salir de casa al oscurecer y jugar con mis amigos en los aledaños de la plaza vieja, mi madre se enfadaba y percatada, me hacía entrar en el redil. Y es que los miércoles de cada semana nada respetadas señoras caminaban ida y vuelta desde el Tinte a la calle Amador de los Ríos a un dispensario cerca de la “gota de leche”. Los amigos nos apostábamos tras el paredón, escondidos por las siluetas de dos grandes acacias, para disfrutar de las más refinada y pueril de nuestras pillerías. Aquellas mujeres del Tinte iban semanalmente a ver a un famoso médico de Baena, modesto y generoso, que se metía en labores de reconocimiento ginecológico de las “hetairas” del pueblo; estaba catalogado de gran clínico y estratega de la salud de aquellas damas de casas de lenocinio. Era médico famoso, soltero por entonces, experto en tales menesteres y único a quienes las busconas encomendaban su pellejo; mujeres de mancebía que apreciaban lo rápido y seguro que era su ojo clínico y en sus diagnósticos. Decían que el médico era glacial con tendencia al silencio pero los más lo calificaban de abierto y jactancioso. Yo lo recuerdo más bajito que mi padre, algo regordete, con un buen calado sombrero, de pausado caminar y no necesariamente rudo. Lo veía a distancia con frecuencia pues mis padres eran amigos de los maestros de escuela don Antonio Candel y doña Ana Moreno y el ginecólogo tenía su conducta al lado de la casa de esos amigos paternos. Tenía andar de persona importante en el pueblo y caminaba como si fuera un ministro plenipotenciario; debió ser médico prudente y reservado porque la procesión de mancebas a su consulta ocurría bien oscurecido y a un ritmo de media hora de distancia entre ramera y ramera. Aquellas mujeres de mala vida pasaban delante de la puerta de mi casa silenciosamente, una vez caído el crepúsculo vespertino, cuya cadencia de paso tenía que ver con tiempo de reconocimiento clínico. Nosotros pequeñajos las observábamos con curiosidad, escondidos tras del paredón e incluso detrás de los grandes troncos de las acacias.
Habíamos oído a la vecindad hablar de ellas y nos causaba curiosidad en la negrura de la temprana noche verlas venir desde el Tinte por plaza vieja hacia Amador de los Ríos y esperar su regreso. Era un desfile de placer nacido de la curiosidad que se anulaba por el dolor que me producía la “torta” que me propinaba mi madre por espiar a aquellas furcias. El trasiego de “niñas” de las casas de “añil” era realidad escondida, que afloraba en la primera nocturnidad de cada miércoles, al verlas pasar en diligente silencio en su regreso; no eran deidades ni fantasmas; simplemente eran mujeres que se ganaban la vida comerciando con sus cuerpos. Cada miércoles, apostados tras el paredón, era a modo de teatro; alzado el telón de la caída del crepúsculo vespertino desfilaban bien vestidas y con altos tacones hacia la consulta del médico; eran nuestras actrices y nosotros sus espectadores; agudizábamos la vista para calibrar sus bellezas; si eran garbosa no aplaudíamos ni gritábamos para no ser descubiertos pero nos guiñábamos pícaramente pero si no se ajustaban a nuestros gustos les tirábamos chinas para que aligeraran el paso hacia la plaza vieja. Poco duraba el desfile pues pronto salían nuestras madres reclamando nuestra presencia. Tuve la sensación de que aquel era un desfile trágico y de poco talento que generaba nuestra curiosidad y luego nuestro lamentos, que proseguían a los pellizcos y regañinas de las madres. No sentía admiración sino curiosa pena de aquellas mujeres que imaginaba iban como castigo a ver al médico que se llamaba Baena igual que el nombre de mi pueblo. El desfile de prostitutas del miércoles era para mí un gran acontecimiento nimbado de mágica aura. Jamás nos atrevimos a seguirlas hasta la casa del médico por lejos y por el asegurado zapatillazo materno en nuestro trasero. Volvíamos del acecho unas veces contentos y otras con mucho temor por haber sido cazados en el “puesto”.
Los de mi edad podrán poner nombre a tan afamado médico».
José Javier Rodríguez Alcaide
Catedrático Emérito
Universidad de Córdoba