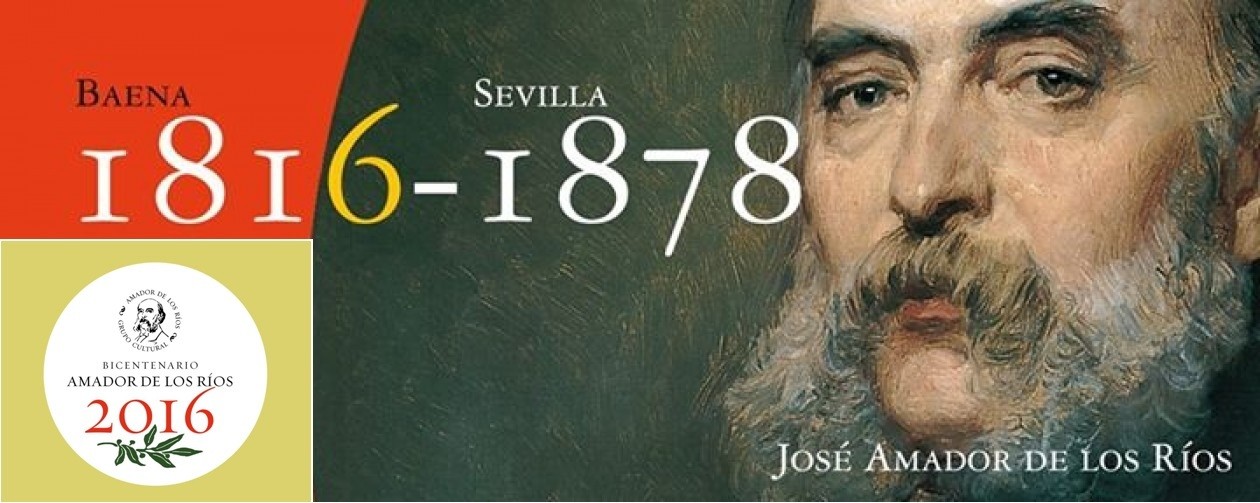Incluimos un nuevo artículo de José Javier Rodríguez Alcaide, ilustrado con una foto de la calle Amador de los Ríos, de 1932, publicado en el periódico ‘La Voz’.
«EL HUERTO ESCOLAR
Había en aquel invierno una tabla de coles cuyas hojas empezaban a descolgar amarillentas, porque la col nos decían en el Grupo Escolar que era planta de invierno. Había pasado el tiempo de la calabaza y en la tabla de al lado, aun sin labrar a azada, se pudrían las cortezas de algunas calabazas y melones. Era tan frío aquel mes de enero que el huerto escolar dormitaba sin el susurro del agua de la alberca; solo se oía el viento que producía un breve ruido en los árboles que estaban delante del edificio del Colegio. Desde la ventana de la clase las coles parecían el cortejo fúnebre del huerto.
Yo aprendí mucho en aquel huerto escolar que mi padre dirigía en el Juan Alfonso de Baena. Aprendí a plantar, a trasplantar, a aclarar y a seguir el crecimiento en primavera de los surcos sembrados de pimientos, habichuelillas y tomateras y acechaba la blanca floración de las plantas de patatas. Me maravillaba que la blanca flor de la patata se cosechara enterrada bajo la fórmula de tubérculo o que la flor amarilla del tomate diera un fruto verde que al cálido sol enrojeciera. Como niño extasiado con la vida me quedaba mirando con mirada vaga y distraída las lombrices de tierra que salían después de regar a manta los surcos del huerto y cómo corría el agua por los surcos dirigida a golpe de azada.
En aquel huerto me enseñaron a amar la horticultura y a entender la vida de la naturaleza vegetal y ese amor germinó en mi corazón de niño. Recuerdo el sabor a salitre de las hojas de la tomatera y cómo había que desbotonar la melonera para dejar aquellos botones capaces de producir excelentes melones; disfrutaba cogiendo las finas vainas del encañado de las habichuelas en aquel tiempo de recreo que se había transformado en aula al aire libre. En aquel huerto no había conejos enjaulados ni perro que cuidara la siembra porque la huerta estaba acotada por las paredes del Grupo Escolar. No llegué a entender la razón por la cual las niñas, que entraban al edificio por otra puerta, nunca bajaron a aquel pequeño huerto. En primavera jugábamos con las cochinillas que se enroscaban o con la mariquita moteada que se paseaba por los dedos de nuestras manos. Y al principio del curso se quemaban los tallos secos de las tomateras. Aquella experiencia durante dos años, cuando yo tenía ocho hasta entrar en los jesuitas, fue una vivencia que ahora recuerdo con agrado por lo mucho que llegué a aprender en ella.
Jamás olvidaré el olor de las coles al arrancarle las grandes hojas ni el gozo al extraer el rábano del macho agarradas mis manos al troncho verde. Mi deporte en aquella época era andar de mi casa a la escuela, ida y vuelta, cuatro veces al día y en bicicleta un año antes de ir al Colegio en la calle Mesones.
¡Cuán diferente niñez a la de mi nieta en Córdoba! Hace natación en piscina climatizada, cuando yo solo me bañaba en aquella alberca del huerto escolar en el verano tórrido. Corre con patines y yo tenía que cuidar mis zapatos nuevos para que no se hicieran viejos. Tiene televisión y una tableta para empezar a navegar por internet y yo, entonces, oía música por una radio-galena; visita el Jardín Botánico para conocer las plantas de tarde en tarde y yo me topaba con ellos en el huerto escolar, en las huertas y en los cortados de caminos y carreteras; ella ve un pony en el club a la falda de la sierra y yo le palpaba los ijares cuando después de trotar lo dejaba tranquilo el tratante en la feria de ganado de Baena y enrollaba el látigo con el que le había animado a acelerar el paso. Ella ve el mar casi todas las semanas y yo lo vi por primera vez cuando fui al Campamento en Valdelagrana, Puerto de Santa María de Cádiz».
José Javier Rodríguez Alcaide
Catedrático Emérito de la Universidad de Córdoba