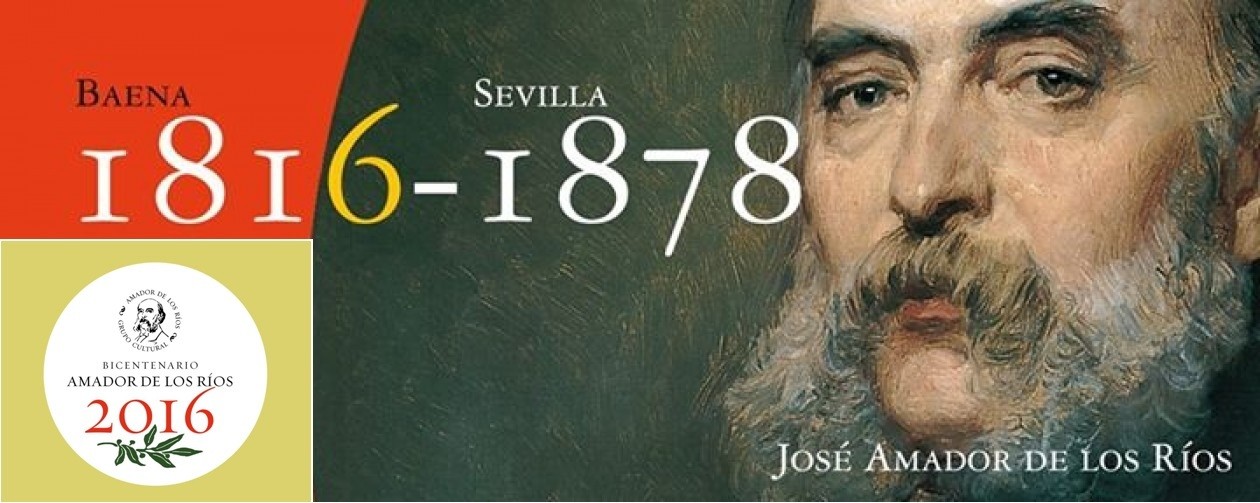Por José Javier Rodríguez Alcaide (*)
El lunes de Pascua de Resurrección, a mediados de Abril, entre la muchedumbre, que desde San Francisco bajaba al Marbella, estaba yo con mis padres. A lo largo del agua estancada de la azuda y entre juncias y juncales se agitaban los baenenses festivos, alegres, que llevaban consigo las canastas con algunas vituallas. Mis amigos y yo, animados por el gozo de estar al aire libre en las huertas, con nuestras piernas delgadas de tanto subir y bajar cuestas, pálidas y huesudas, alborotábamos y corríamos por senderos y regueros de las huertas. Los mayores, como mis padres, compraban cogollos blancos y dorados de lechugas que se lavaban con el agua que corría por el canalillo de desagüe de la azuda. Los más viejos avanzaban lentamente con sus piernas cansadas por la pendiente de la cuesta. No había mozuelos y mozuelas pues se habían despistado entre los tarajes de las riberas. Con no mucha frecuencia pasaban algún burro o alguna mula camino de las más alejadas huertas, meciendo sus serones a lo largo de la ribera del Marbella. Recuerdo a un ambulante vendiendo garbanzos tostados y altramuces, bajo un sol radiante de primavera en un cielo azul rutilante. El cogollo de la lechuga fresca, recién lavada, me sabía a gloria, si mi madre le sacudía en sus hojas un microsurtidor de sal. Saciaba el hambre mucho más si mi madre me daba medio huevo duro que el día anterior había hervido al baño María.
Era peligroso aventurarse al lado del agua estancada de la azuda. Lo mejor era sentarse en una piedra y no intentar meter los pies en el remanso. Risotadas y griterío de niños y murmullo de los mayores, que acompañaban al mediodía a la lechuga con un trago de vino. Yo no recuerdo que hubiera bocadillos ni cervezas, porque esas dos viandas no estaban en el entorno de mi niñez en Baena. Yo recuerdo el limpio cielo azul y a mi padre fumando un cigarro que había liado con papel de fumar y picadura de tabaco en una maquinilla especial que teníamos en casa.
A eso de las cuatro de la tarde volvíamos de las huertas con el rostro cansado, sudoroso, alegre, tras haber correteado y jugado como si estuviésemos en un campo de batalla. Algunos se quedaron hasta el crepúsculo de la tarde, pero jamás fuimos los niños que regresábamos a casa con nuestros padres.
Supongo que a la caída del sol el murmullo en las huertas sería imperceptible. Yo aguardaba la oscuridad de ese día en la quietud del patio “emporlado” de mi casa. Todavía tengo grabada en mi memoria gustativa es sabor de la hoja fría, fresca y dorada de la lechuga y en la olfativa los olores a yerbabuena y a estiércol de las huertas y el caminar cansino del mulo, tirado del cabestro por Domingo Ortiz, de regreso a la cuadra de su casa. Sentado en el dintel de la puerta de mi casa, Domingo subía acansinado, mientras yo lo observaba, y con los dientes arrancaba las pellas blancas de las hojas de los alcauciles tardíos que trajimos de las huertas y que mi madre depositó en el alcadafe.
Y en un baño de cinc, lleno de agua y calentando al sol abrileño, mi madre me enjabonaba para limpiar mi cuerpo sudoroso y aparecer el martes de Pascua de Resurrección bien aseado en el Colegio de los Jesuitas, sito en calle Mesones.
(*) Hijo predilecto de Baena.