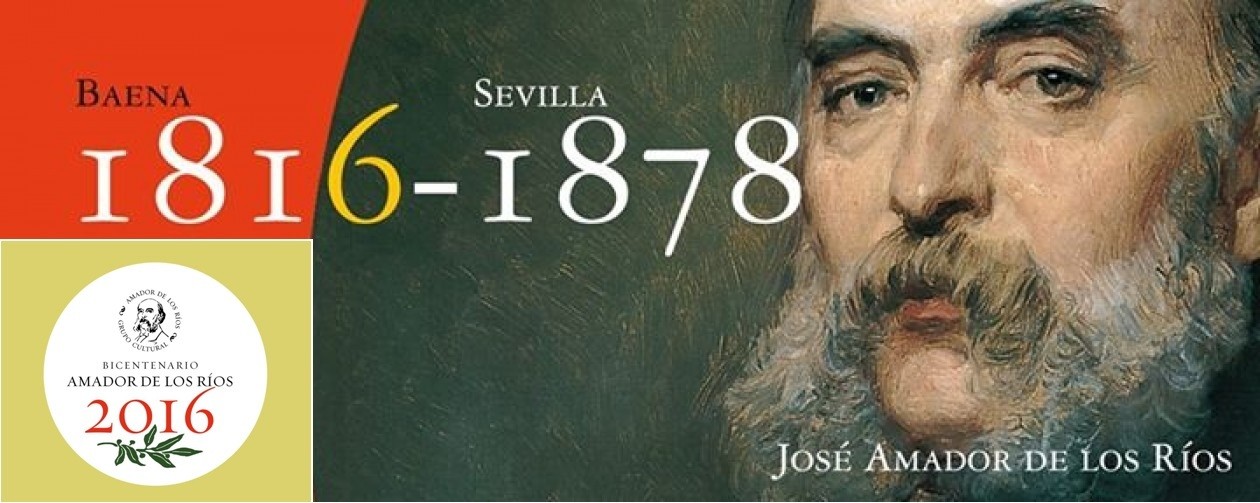Mientras la arena de los días se deslizaba grano a grano por el reloj, que medía las horas, los hortelanos de la plaza vieja y de Puerta Córdoba se empeñaban en creer que su tiempo se detenía en el azud del Marbella ¿Qué es un día, qué es un año sin el azud y las huertas? En aquel tiempo de mi barrio nadie se daba cuenta de lo que tramaban en la naciente industria de los molinos de aceite, que podían ser la salvación de unos y la perdición de otros. En los años cincuenta, almas audaces y no acongojadas, emprendieron su marcha a Pont de Sue en el pirineo español; sabían que emigrar era ponerse a merced de los ídolos del progreso catalán pero desterrados de los olores calientes del aceite y alpechín molineros.
El hortelano, vecino de frente de mi casa, no tenía vocación de aventurero, porque tenía trabajo en su huerta a la que bajaba desde el final de Amador de los Ríos al Marbella, sea para el rábano y la col en invierno, o la lechuga y la patata en primavera. Este hortelano, cuando yo era niño, me pareció alto como un árbol, álamo negro, que daba sombra a mi casa. Mi amigo tomaba el burro, tras desayunar un café con aguardiente, y salía a la tenue luz del amanecer; yo oía el tintineo de la campanilla de la acémila al pasar, cuesta abajo, por el empedrado de mi calle y me preguntaba cómo el diablo no tenía ánimos de insultarle por salir a faenar de mañana y tan temprano.
Un día bajé con él a cosechar patatas en primavera. Con las piernas abiertas, Domingo, levantaba la azada entre sus manos y con mi asombro la dejaba caer con terrible fuerza alrededor del macho en que se enraizaba la patatera; me maravillaba como escarbaba el limo filamentoso e iba dejando las patatas al borde de la zanja abierta; tieso y acompasado azada tras azada, dejaba a un lado la azada patatera y blandía la herramienta con la misma unción que un sacerdote eleva el cáliz al cielo o un herrero su martillo en el fuego. El surco quedaba hecho y el macho para la nueva siembra.
Recuerdo el húmedo olor de la tierra, el humo cubriendo el frescor de las patatas y la buena tortilla que mi madre me iba a hacer con el aceite de oliva y los huevos frescos del corral del patio trasero de mi casa. Domingo me llenó de patatas una pequeña talega y él completó dos sacos de yute que cargó sobre los lomos de su acémila. Subimos el burro, Domingo y yo, de las huertas; arrancamos los pellos de arcilla que se habían pegado en los talones. Domingo en su huerta era el universo cristiano de la paciencia, deshojando los días desde su casa a la huerta y viceversa, siempre ligado a las hortalizas de su tierra. El sábado se afeitaba en la barbería de Pablo y el domingo se perdía Domingo rezando entre la naturaleza.
José Javier Rodríguez Alcaide.
(*) La imagen corresponde a una huerta de Castro, en el año 2004.