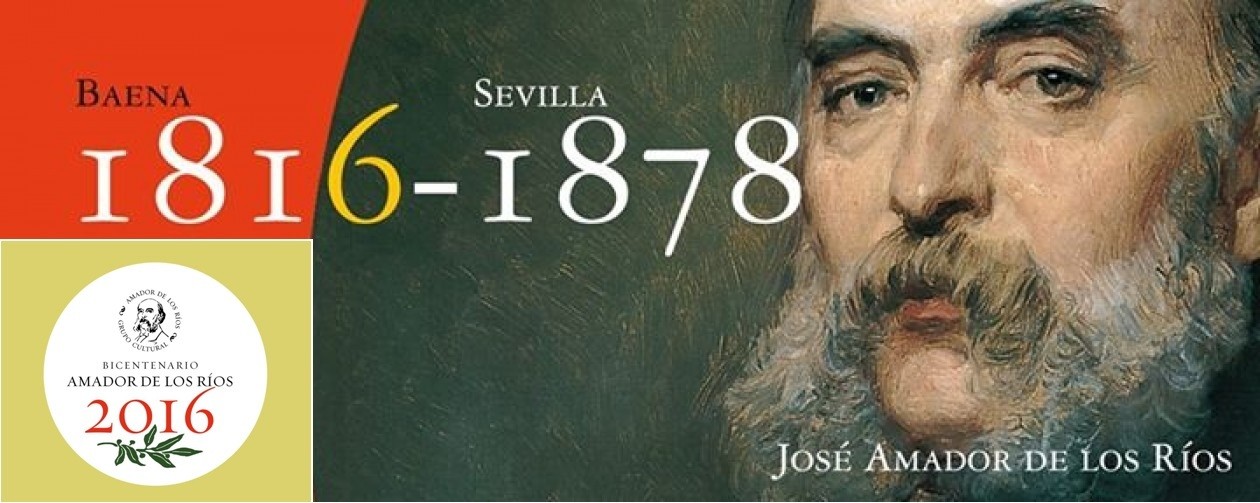Delante de la casilla de su huerta estaba Domingo Ortiz, sentado al abrigo del viento en su silla de anea, descortezando mimbres. El Marbella, pasado el Tinte, hacía correr sus aguas irritado por el viento hacia el Calabazar. Domingo, acurrucado ante la puerta, se ponía al abrigo tras los tallos de los mimbres. El viento mecía los nidos de gorriones, escondidos entre los juncos, que estaban hechos de la borra de los álamos cuando están en flor.
Yo recuerdo a Domingo Ortiz, mi vecino, haciendo los machos de su huerta, binando sus lechugas y también desmochando los alcauciles. Era un hombre que sabía arar con su mulo y respetar a sus vecinos. Volvía al pueblo cuesta arriba desde las huertas hasta su casa en Puerta Córdoba y traía garbas de yerbas para alimentar a sus acémilas y a sus conejos. Nunca vi a Domingo triste, descolorido y huraño; andaba de modo templado y reposado al paso de su mulo.
Me gustaban las huertas en el tiempo en que las cosechas entran en sazón, como cuando por San Juan empezaban a movilizarse cuadrillas de segadores morenos con sombrero y cara tapada. Bajaban a las mieses de dos en dos con la hoz en bandolera y sus cuerdas para atar las gavillas.
¡Qué trigos tan hermosos y qué trigales tan espesos de caña larga! Yo disfrutaba viéndolos ondear enrojecidos de amapolas, al compás del viento. Un año, recuerdo, que no había suficientes hoces para tanta siega. Y una tarde el encuentro de Domingo Ortiz con los segadores comenzó con el desgranar de espigas en el umbral de su casilla y con el resplandor del sol en la plata de la hoz que quedaba en la piedra. La mesa estaba limpia como una hoja de avena y Domingo puso berenjenas a la parrilla y rodajas de cebollas frescas a la lumbre de las ascuas de la hoguera. Llegada la tarde, empezaron a quemar una fajina de ramas de olivo que aún quedaban secas sin haber sido comida para las cabras de Miguel, mi otro vecino.
La vida de Domingo Ortiz era paciente y sobria, ufana y alegre; encorvado sin ser muy viejo, siempre subía de la huerta con el mulo cargado de podas de olivo. Para él el pan enmohecido anunciaba una primavera húmeda y las tinieblas de junio presagiaban sequías ruinosas en la cosecha siguiente y cuando llovía por la Candelaria avizoraba abundante cosecha.
Disfruté viendo a Domingo uncir el arado romano a su mulo nervudo; contemplé cómo se desmenuzaba silenciosamente la tierra de la huerta y como el mulo seguía el surco sin parar hasta el final de la tabla. El mulo arrastraba el arado con el hocico bajado hasta la tierra y con el cuello extendido como cuando se tensa un arco. Nunca el mulo se torcía bajo la dirección de mi amigo el hortelano. Cuando Domingo finalizó su tarea se dedicó a coger tallos de juncia y a podar ramas de olivo.
Domingo empezaba su jornada muchas veces antes del alba y la luna lo ha visto más de una vez encorvado sobre el surco en el invierno; pues la huerta no da nada si su tierra no se golpea palmo a palmo. Y por San Juan la gran llamarada de secas ramas de olivo saltaba en chispas al aire durante todo el tiempo y yo saltaba a la farándola volando entre el chisporroteo de las ramas secas. Recordaré siempre el crujido de los ramones de olivo y las hoces fuera de sus vainas y la verbena sobre la hoguera, el día de la Candelaria.
(*) José Javier Rodríguez Alcaide es catedrático emérito de la Universidad de Córdoba
NOTA: El texto se ilustra con una imagen de las huertas de Baena, en el paso del Marbella por la zona del Tinte.