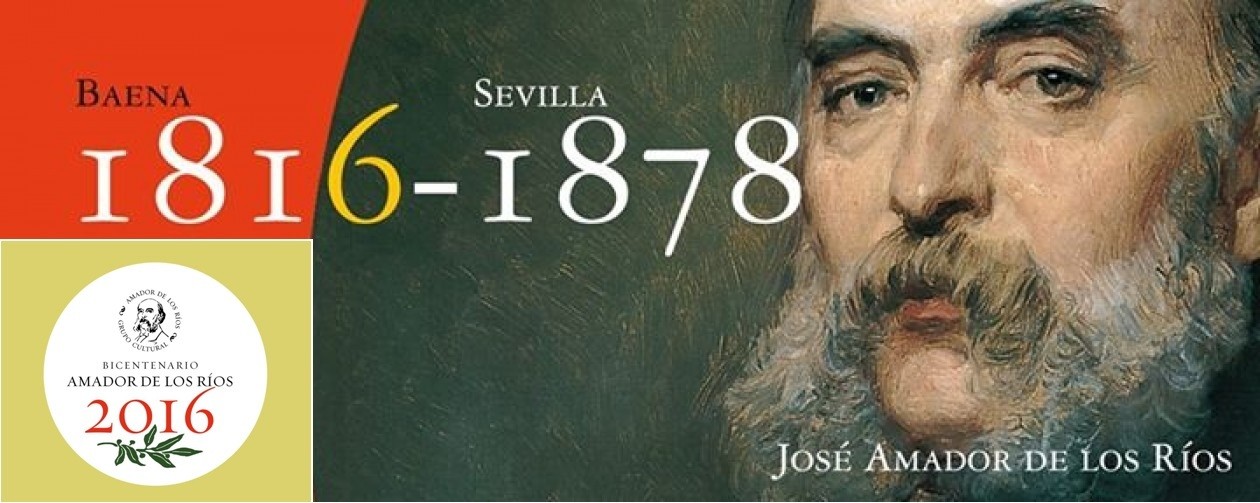por José Javier Rodríguez Alcaide
Cuando era niño prestaba mucha atención al profeta Jeremías, que desfilaba en la Semana Santa de Baena. Su cara estaba muy triste, de sus ojos caían lagrimones y en sus manos y portaba hieráticamente las murallas de Jerusalén, según unos, y los muros del Templo, según otros.
Me explicaba mi madre que Jerusalén fue mansión paradisíaca, situada en tierras de Judá y que fue arrebatada por Nabudoconosor durante el reinado de Seducías. Por eso, lloraba Jeremías. Ante el poder de Babilonia Jeremías sugirió a los sucesores de Benjamín dejar Jerusalén y avisar con el cuerno a los habitantes de Técoa.
Siempre, año tras año, me impresionaba la máscara de Jeremías. Tras las palabras de mi madre, me pareció expulsado de su ciudad, como si le hubieran cerrado las, puertas, como si su dicha hubiese sido frugal, como si llorase por haber derrochado todo en exceso. Por eso peregrina a silencioso por la calle Mesones que es de donde yo lo veía. Tenía fijación en este profeta, pues me parecía que se le había caído la esperanza sin hacer ruido, como si dentro de la máscara llevará su ruina, de la que todo Baena en Semana Santa era su testigo.
Cuando en el bachillerato leí la primera lamentación de Jeremías entendí tanta tristeza. Porque Jerusalén iba a ser un montón de piedras, guarida de chacales y la ciudad de Judá iba a quedar desierta. Habían quedado a merced del enemigo los muros de los palacios y destruidas las muralla de la hija de Sión. Me fui de Baena con trece años de edad y todavía tengo impresa en mi mente la cara de tragedia y lagrimosa de Jeremías solemnemente en procesión.