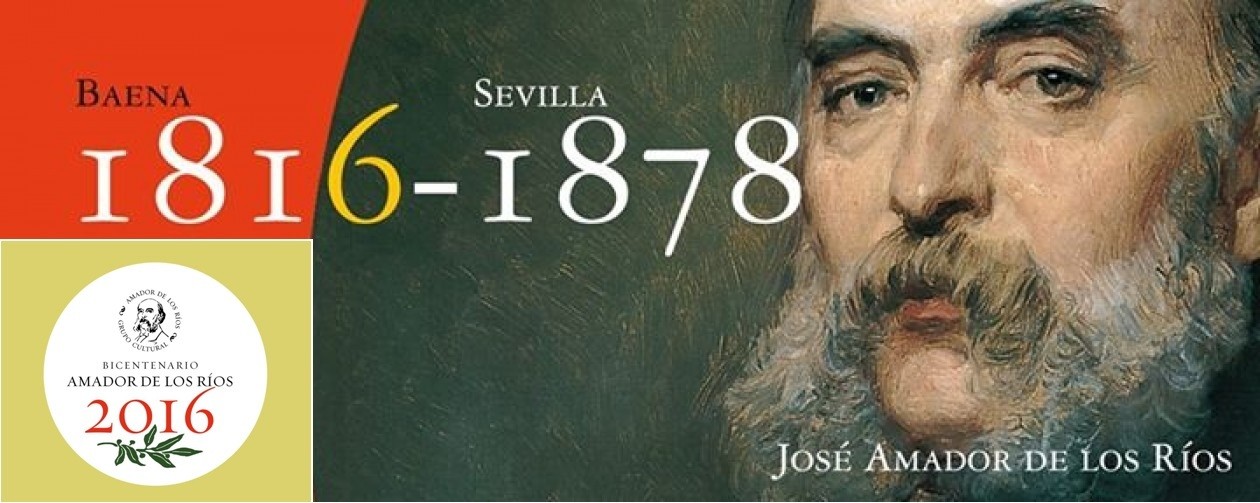El Grupo Amador de los Ríos ha preparado un nuevo boletín (número 59). En esta ocasión recoge las reflexiones y recuerdos de José Javier Rodríguez Alcaide, hijo predilecto de Baena y miembro del Grupo Amador. Su texto lleva por título “Baena, centro de la tierra”. Se ha ilustrado con dos fotografías de Baena afinales de los años cuarenta del pasado siglo y una del propio José Javier cuando se encontraba en el colegio Juan Alfonso de Baena. Esperamos que os guste. El texto está dedicado a Laurita la Churrera, “que me acunó y cuidó siendo yo un niño”.
“BAENA, CENTRO DE LA TIERRA”
Cuando de niño yo vivía en Baena pensaba que mi pueblo era el centro de la tierra. Mis caminatas eran de algo más de un kilómetro desde Puerta Córdoba al Juan Alfonso de Baena y del mismo tenor, pero con cuestas pronunciadas, desde mi casa a las huertas y al calabazar, cuyas tablas se habían abierto camino, junto al arroyo Marbella, entre tierras calizas y suelos negros de mantillo.
En Baena, a mis doce años, aprendía que las tierras calmas, de viña y de olivar eran tan esenciales como el apellido de algunas familias y el género de sus propietarios. Sin embargo, nunca ambicioné tener un círculo de olivos, de vides o de trigal y me sentía seguro al lado de mi padre cuando caminaba desde Plaza Vieja al Parque. Cuando volví en 1982 a colaborar en la Denominación de Origen Baena y en Abasa me di cuenta que aquellos viejos apellidos todavía perduraban al tiempo que habían surgido otros de renombre singular. El verdadero festín de mi infancia era el ceremonial de la matanza de los cerdos que habíamos criado en casa y en los espigaderos del Concejo. Se despertaba el interés por ver el degüello y la sangre correr en el barreño con la mano de mi madre moviéndola para que no se agrumase.
No ha habido una generación de silencios entre Baena y yo, salvo cuando por estudios tuve que dedicarme a esa tarea. A principios de los años setenta del pasado siglo mi contacto con Baena fue a través de Manolo de Prado en la Diputación Provincial de Córdoba. En ese periodo Manolo y yo hablábamos del endeble puente metálico sobre el Guadajoz por Santacrucita, del paso inferior, camino a Granada, cercano a la estación de Luque y de la necesidad de regular el Guadajoz en la Cerrada de la Caldera. Esas conversaciones fueron semilla que luego fructificó cuando fui diputado al Congreso desde 1977 a 1982. Aquellas conversaciones con Manolo de Prado me enseñaron de Baena lo que hay por debajo de lo visible. La amabilidad de este baenense era su mejor virtud moral. Gracias a ese contacto yo pasé de entender Baena, como calles empedradas hacia las tierras de mantillo hortelanas, a visualizarla como un todo, cuyo desarrollo dependía de eliminar los obstáculos antes citados. Por mis bajadas a las huertas empecé a tener conciencia del agua en la tierra, de la forma que circula por ella para mover partículas, apiñarlas, refrescarlas, congelarlas, disolviéndose en ella.
Entendí la naturaleza de los cañizos, espadañas e hinojos ribereños a las huertas; amé las sombras del olivo y las estrellas en las noches de julio en una era: Mirando a los olivos de Baena, tan recios y longevos, pensaba en mi niñez que era normal que el olivarero se comportara como si fuera a vivir eternamente, sobre todo en los años aquellos en que subía y subía el precio de la tierra. Las hileras de los olivos, tal vez, ayudaron junto a la educación de mis padres a adquirir el sentido del orden correcto de las cosas.
Desde que me alejé de Baena no hubo distancia entre ella y yo. Su blancura empequeñecía el paisaje y ese color se ha quedado congelado en mi mente. El trabajo arduo, la labranza inteligente de una huerta o de un olivar quizás también influyeran en mi modo de entender la vida como un tránsito de esfuerzo inteligente.
Baena desde la huerta cercana a San Francisco es bonita y hermosa, elegante y ambiciosa, soberana sobre sus tierras de viñas y olivar; serena y en mi niñez, a veces, corrosiva. Cuando subía sus cuestas me parecía inaccesible y tozuda.