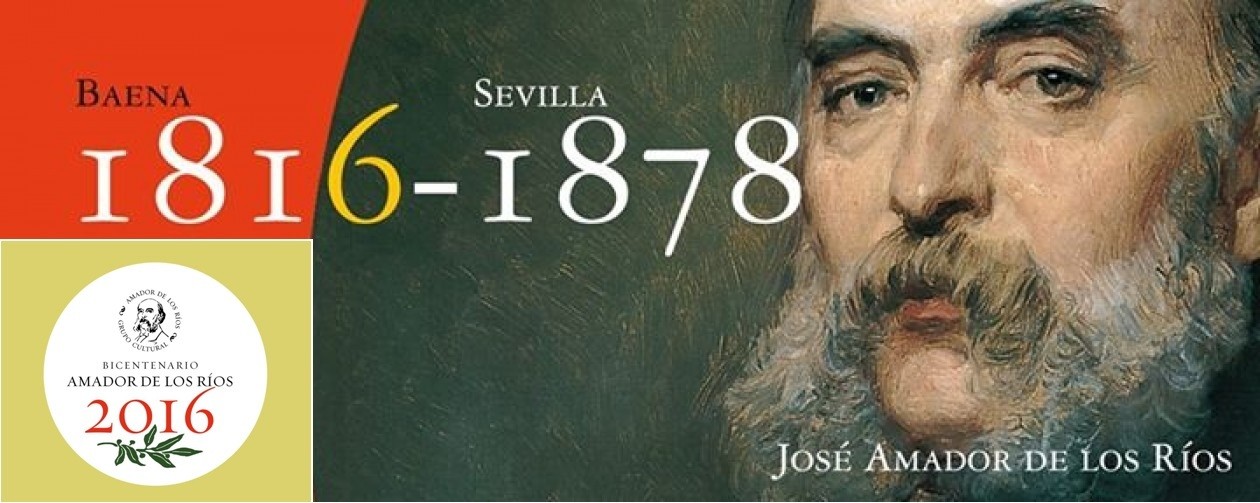Estaba sobre Torreparedones y solo pretendía investigar un mundo que aún no conocía. Sabía lo que decían las piedras que iban apareciendo tras las cortinas de tierra arcillosa. Necesitaba averiguar lo que pensaban y deseaban quienes allí habían vivido, lo que les importaba. Quería conocerlo todo, los límites de Ituci Virtus Julia, que daban sombra a sus cuadernos de investigación. Luchas y muertes, batallas y destrucción.
Quería saber por dónde estaban las huellas del carro en la tierra. Se decía: «No tiene sentido encontrar piedras sin darle sentido a sus vidas”. “Quizás no en su conjunto ni en lo definitivo, pero sí, al menos, a una parte de aquellos testigos”.
Hacia el Este se observaba Alcaudete y hacia el Oeste se apretaban las señales de la expansión de Ituci. Tras las imágenes detectoras tuvo la ilusión de estar ante edificio desconocido, ante un anfiteatro con sus luces de aceite apagadas, mientras la suerte de los gladiadores, callada pero para él despierta, se movía bajo las incipientes estrellas.
Se aposentó cerca del templo y contempló cómo los itucitanos se hacían más numerosos, más destacados y descendían desde lo alto hacia el espectáculo vociferantes. Había puertas de mármol y sobre las cabezas de aquella multitud alzábanse estandartes nerviosos y basculantes. Hasta el Foro llegaba el griterío.
El arqueólogo descendió con ellos y se dejó arrastrar por la multitud que lo absorbió como hace el río Guadajoz cuando cae una gota de agua sobre su lecho. Sonaba dinero a las puertas del anfiteatro, ofrecido para ver el espectáculo.
Dios se había marchado de Ituci pero vinieron los arqueólogos como profetas para arrancar a Torreparedones su sabiduría y a devolverle su futuro.
Prefirió quedar a las puertas del edificio, porque nunca sabe el arqueólogo cuando entra lo que va a hallar pero en Torreparedones cuando sale sabe que ha ganado la Historia.
De repente para tranquilizarse sintió la necesidad de ver el río en cuyas aguas duermen las estrellas.
Pensó que el éxito de descubrir las piedras del anfiteatro no podía ser la meta final. Debía esperar a que la aguja magnética empezase a oscilar para verificar que allí había metales de gladiadores. Veía relucir los cascos de algunos luchadores y comenzó a escuchar ladridos de perros guardianes de aquel lugar.
Tomó conciencia de seguir sentado junto al templo. Juntó sus manos inactivas entre las rodillas; el aire era todavía cálido y olía a juncos del río. El cielo era claro y tenía la suavidad de las seda. Estaba allí sentado como olivarero que contempla el olivar, escuchando sus señales, en los límites de su propiedad. Aquella imagen era propiedad ajena.
Se acerca la noche, sintió frío, se levantó e imaginó que el anfiteatro era un convidado del Salsum. Y dijo para sí : “¿será un convidado solo de piedra?”.
José Javier Rodríguez Alcaide
Dedicado a los arqueólogos que trabajan en Torreparedones.